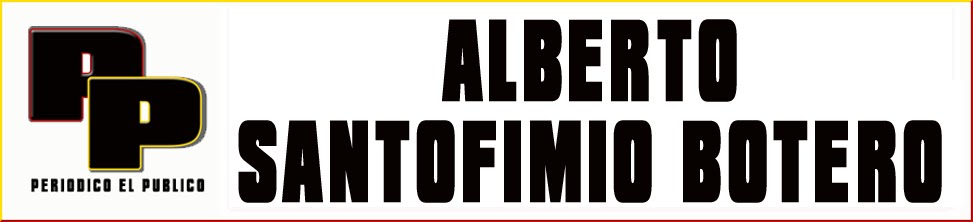Clarita Botero de Santofimio:
la parábola de un ser excepcional

Fue la suya una hermosa existencia, cercada por los valores tutelares a los cuales dio una vigencia permanente durante la jomada que la providencia le prodigó, con generosidad. El amor a la familia, la fe en sus creencias religiosas, la práctica leal y sincera de la amistad, la caridad hacia los necesitados y los humildes, su pasión por la ciudad en la cual nació y a la que quiso con devoción y entusiasmo crecientes, fueron, sin duda, características fundamentales de su personalidad. La misma que le permitió, en la intimidad de su hogar y en la sociedad de la cual fue miembro sobresaliente, ejercer una discreta autoridad que nadie le discutía y de la cual, con fundada razón, se sentía ufana y orgulloso.
Irradiaba siempre una admirable pasión por la vida y gozaba por igual, con infinito deleite, observando un paisaje, viendo abrir una flor, escuchando su canción predilecta, con ios aciertos de la buena mesa, leyendo un libro, repitiendo una oración o recibiendo la gratitud de un anciano o la sonrisa de un niño.
A todos hablaba claro, sin hipocresías. No disfrazada su pensamiento, y sus conceptos independientes salían de sus labios, con firmeza, sin tener en cuenta el interlocutor que tenía en frente. Así le habló siempre a las gentes del común y, también, a los gobernantes, los poderosos, los protagonistas de la vida pública. En los temas de la ciudad y de la sociedad era particularmente exigente y ejercía, con libertad y firmeza, la crítica constructiva, pensando especialmente en el bien común.
Hizo propias las tragedias, los dolores, las dificultades de sus familiares y amigos. La solidaridad con sus semejantes era para ella una práctica habitual. Hasta é final de sus días tendió su mano generosa a los necesitados y a los débiles, y alimentó el culto a su fe religiosa y al trabaje de evangelización y difusión de la doctrina de la Iglesia Católica, pero sin fanatismos, y respetuosa siempre de las creencias y opiniones distintas a las suyas.
Abrazo, con fervor, por el influjo de su esposo, primero y luego de su hijo, las ideas liberales y como leal homenaje a los dos, hizo de su pasión política una eficiente tarea de noble servicio social dirigida a hacer menos dura la vida de los ancianos y los niños. Vivió parejamente las glorias y los sufrimientos que el devenir político trae consigo, sin albergar una brizna de odio, ni de resentimiento hacia nadie. Ignoró olímpicamente la maldad ajena, y sentía lástima por quienes la hicieron sufrir persiguiendo, obsesivamente, a los suyos. Las más duras pruebas que le deparó el destino las vivió con la dignidad y el valor de un alma superior, refugiándose celosamente, en tiempos de tempestad, en su diálogo interior con el Dios de su fe y la Virgen de sus principios, con una inspiración al estilo de Teresa de Ávila ó San Juan de la Cruz.
Juan XXIII y Juan Pablo II fueron sus pontífices predilectos. Por ello, sentía satisfacción espiritual de verles camino a los altares, por decisión de su iglesia. Admiró desde su juventud a Churchill y a Roosevelt y los consideró como los héroes que salvaron a la humanidad de los desalmados totalitarismos de esa época de terribles guerreros. Pidió la paz y la reconciliación y rechazó toda forma de violencia. En la política nacional sus grandes devociones, que jamás olvidó, fueron Alfonso López Pumarejo, Darío Echandía y Alberto Lleras Camargo, a quienes admiró como las figuras estelares del liberalismo colombiano, y a quienes tuvo el privilegio de conocer y apreciar personalmente.
Germán Pardo García, Juan Lozano y Lozano y Arturo Camocho Ramírez fueron para ella los cantores predilectos de la tierra tolimense, al lado de Luz Stella y Silvia Lorenzo, también cercanas a su afecto intimo. A lo largo de sus fecundos 94 años mantuvo una estrecha y cariñosa relación con Amina Melendro de Pulecio, Leonor Buenaventura de Valencia, Luz Caicedo de Tono y Emma Vilo de Peláez. Cultivó además, amistades de las más diversas generaciones. Ni la edad, ni el origen, fueron para ella barrera para establecer firmes nexos amistosos. Le atraían las gentes jóvenes y disfrutaba, con un sentido abierto y libre, oyendo sus opiniones y sus gustos, departiendo con ellas en tardes apacibles de juego, conversación y música.
Gozaba intensamente, sin agotar su capacidad de asombro, con todos los descubrimientos de la ciencia y la tecnología. Consideraba los más audaces y valiosos, la penicilina, el fax, el internet y el celular. Este último le fascinaba por su ágil y versátil capacidad de borrar distancias y fronteras, y hacer más fácil la comunicación con amigos y parientes de Colombia y el exterior.
Heredó de su padre Clímaco Botero Escobar, varias veces Alcalde de Ibagué, el arte de la conversación, que manejó con deleite y maestría. Y de su madre Resina Caicedo Montealegre, la fe religiosa y el amor al prójimo, columnas vertebrales de su espíritu selecto. No hubo en Ibagué institución, obra o empresa de aliento social, cultural o comunitario que no contara con su concurso entusiasta cuando se le solicitaba, y a todos les ponía corazón, decisión y fervor.
Amó entrañablemente al Conservatorio de Música del Tolima, al círculo de Ibagué y al Club Campestre. Su existencia estuvo atada indisolublemente a estas tres instituciones de la ciudad. Por años organizó, con indudable éxito, la «Navidad del Niño Pobre», y apoyó desinteresadamente las tareas de servicie o los barrios populares y a los sectores campesinos. Así mismo, incursionó en el periodismo como corresponsal social de El Tiempo en Ibagué, por varios años.
El gran amor de su vida fue mi Padre. Luego de su muerte, volcó ese sentimiento hacia sus hijos, sus nietos, sus amigos, su ciudad entrañable, en la cual nació, vivió y murió, y a la que quiso con noble, arraigada y definitiva pasión.
Luego de su partida, discreta y serena, como todo lo suyo, sintiendo en la profundidad del alma el terrible vacio de su ausencia, sentado en el patio de su vieja casa iluminado por sus bellos recuerdos y por las flores que sus manos cultivaron y consintieron, con ternura por tantos años, alcé conmovido la mirada al cielo y vi el rostro sonriente de mi madre rodeado de un tumulto de estrellas jóvenes.
Entonces comprendí, con evidente resignación, que mi madre había logrado, definitivamente, la paz que tanto merecía, al lado del Dios de sus principios y sus devociones esenciales.