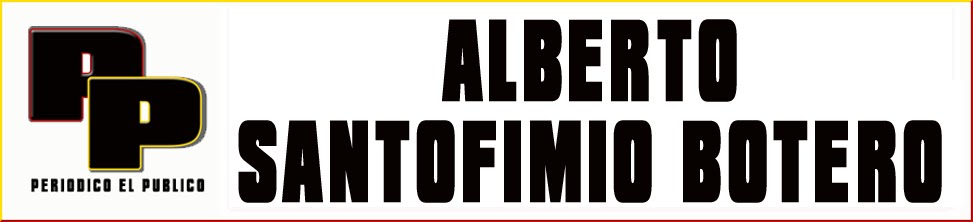MEMORIA DEL EXTERMINIO
Por: ALBERTO SANTOFIMIO BOTERO
Que el holocausto es uno de los mayores crímenes cometidos por la humanidad en toda su historia, es una verdad rotunda que ya nadie se atreve a poner en duda. Terminada la segunda guerra mundial se fue abriendo el camino para desentrañar, a través de la investigación y de los escalofriantes testimonios de los sobrevivientes, la horripilante y monstruosa dimensión de este atropello y de los más acabados símbolos de la crueldad y el horror los llamados entonces «campos de concentración».
Sin embargo, la literatura sobre estos vergonzosos episodios no ha sido tan abundante ni esclarecedora como se quisiera. Este fenómeno se explica porque el temor a represalias y conflictos frenó, inicialmente, la expresión legitima de la indignación universal frente a esta siniestra página de la civilización, cuyos autores fueron capaces de engendrar semejante ignominia contra todos los valores de la civilización democrática.
Imre Kertész |
Algunas plumas como las de Paul Celan, Tadeusz Borowski. Primo Levi, Jena Amér., Ruth Kluger, Claude Lanzman y Miklós Radnoti han tratado a fondo el tema. Sus textos son tan valiosos como admirables. Pero, entre todos los escritores entregados a esta temática sobresale, sin duda, el premio Nobel de literatura 2002, el húngaro Imre Kertész, por la hondura de su mensaje, por la atormentada expresión de una experiencia injustamente vivida desde niño, en carne propia, la que le dejo cicatrices imborrables en su espíritu. Nadie como el combina en la escritura, maravillosamente la imaginación y la vida sufrida. En cada relato suyo, de cuanto tuvo que padecer en esos escenarios de horror de los campos de concentración existen elementos teñidos con sangre y marcados por un grito de dolor intenso
Nadie como él ha demostrado los perfiles de coraje para denunciar en conferencias, ensayos y libros toda la terrible leyenda del holocausto con páginas que si no fuera por el impecable testimonio de su verdad histórica cualquiera creería producto de una imaginación disparatada. En todos sus textos aparecen las garras del totalitarismo nazi y el demencial y sistemático desafió contra los derechos humanos y las libertades individuales, contra la vida de millones de seres humanos erigidos ahora, con el paso del tiempo en monumento histórico al sufrimiento, al coraje, a la infinita capacidad de soportar y desafiar a los agentes del crimen y del mal.
Con afortunado poder de síntesis, refiriéndose a estos acontecimientos incalificables, el Nobel húngaro ha dicho: «la sombra larga y oscura del holocausto se proyecta sobre toda la civilización y debe seguir viviendo con el peso de lo que ocurrió y con toda sus consecuencias».