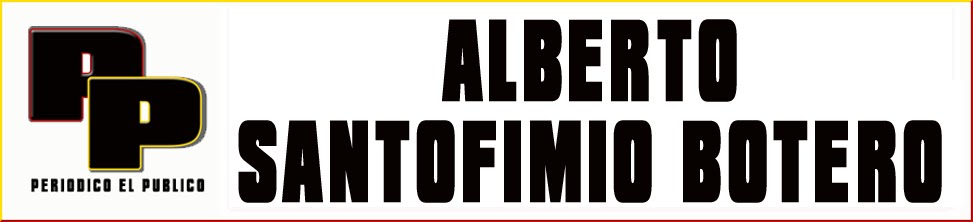Ahora, cuando el director de este medio me ha invitado a escribir libremente sobre el tema de mi buen nombre, y de las garantías que no he tenido para defenderlo, me he sentido enormemente sorprendido, porque pensaba que el asunto solo podía interesarnos a mi familia, a los fieles amigos cercanos entre los que se encuentra Emerson, y, desde luego, a mi, muy íntimamente. Era entonces algo que no debía trascender el insignificante lindero de la vida privada. Además, habíamos tomado la decisión de no hablar jamás del asunto y de asumir ante él una serena actitud de indiferencia.
Un día, en una reunión alguien hizo una alusión dolida a esta situación tan injusta como crónica. Les pedí entonces que invirtiéramos la sentencia de Naguib Mahfouz, el premio Nobel de Literatura de 1988: “Los humanos recuerdan más lo que les duele, que lo que les complace”. Y así, invitándolos a evocar recuerdos imborrables de tantos momentos gratos de la existencia compartida, corté de un tajo el rumbo de la conversación.
En el trance de hilvanar el rastro de estos últimos 30 años, en los cuales ha sido evidente la sistemática saña de algunos medios de comunicación para referirse a mi nombre, y a pesar de quererle hacer honor a la buena memoria que, comúnmente, se me atribuye, me ha resultado difícil construir, en precisas palabras, la que pueda ser una síntesis afortunada del impacto moral que este fenómeno ha producido en nuestro espíritu. El primer gran escollo, en medio de un mar de recortes, grabaciones, videos y recuerdos personales es el de establecer el exacto limite entre la realidad y la leyenda. Buceando en la oceánica extensión de estas evocaciones he llegado a la conclusión de que sólo en una frase del genio griego de Pindaro puedo hallar tranquilidad para precisar ahora mis opiniones sobre: “Un cuento recubierto de deslumbrantes mentiras contra la palabra de la verdad”. Porque esto ha sido, sin duda, la inicua leyenda contra mi, ese pesado alud de tergiversaciones, injusticias, parcialidades, afirmaciones sin sustento, verdades a medias y mentiras de a puño, enderezadas siempre a causarle daño y a lanzarle lodo a mi honra.
Por estos días, leyendo en El Libro de las Ilusiones de Paul Auster, “lo que importa no es la habilidad para evitar los problemas, sino la manera en que se enfrenta uno a ellos cuando se presentan”, pienso que así fue mi actitud serena frente a los conflictos y las adversidades. Los errores y las equivocaciones que cometí a lo largo de mi vida pública los asumí siempre, dándole la cara a la sociedad, al Congreso o a la justicia, con entereza moral y coraje suficientes para esclarecer o aceptar la dimensión de mis actos. Sobre lo que de estos se dijo en los medios de comunicación, con respecto a la verdad, sin exageración ni sesgo, mal podría tener yo reparo alguno. Porque, la verdad, así sea contraria a nuestros deseos, es definitiva, escueta e inapelable. Mi reproche fundamental ha sido entonces a la manipulación, a la insidia y al repetido matiz injurioso, pero sobre todo a la sistemática negativa de esos medios a publicar las rectificaciones, las aclaraciones y las réplicas. La exclusión de los argumentos de la victima ha sido la más monstruosa actitud totalitaria contra la libertad de expresión y los derechos humanos esenciales. Ha sido, sin duda, dentro del clima de violencia generalizada que el país ha padecido todos estos años, una genuina expresión del secuestro moral, tan abominable como el secuestro físico que todos, sin excepción, combatimos en Colombia. A los libros que he escrito sobre literatura, política e historia, bien podría agregar un grueso volumen titulado “Las rectificaciones que jamás me publicaron los medios de comunicación”.
Benedetto Croce, afirmó alguna vez que: “toda historia es ficción y toda ficción, es historia”. En la esclarecedora fuerza de esta sentencia está la clave de la dificultad para vivir sin las garantías necesarias para defender el buen nombre, para soportar la poderosa capacidad de daño de quienes ostentan la concentración de la riqueza, asociada a la propiedad plural de medios de televisión, radio y prensa escrita. Se necesita estar asistido por una superior tranquilidad espiritual y una vocación intelectual dominante para poder coexistir con este complejo desafío.
Mientras tuve mi tribuna en el Congreso de la República, sentí que desde allí fue posible y eficaz la defensa de mi nombre, hasta el punto de no haber sufrido un solo revés electoral cuantas veces presenté mi candidatura a las corporaciones públicas, acosado por el cerco hostil de los medios a los que me he venido refiriendo.
Ahora, retirado del parlamento y de la política electoral, me muevo como ciudadano corriente en todos los escenarios del diario discurrir. En los centros comerciales, en las colas de bancos, aeropuertos, cines y mercados, en restaurantes, museos, clubes sociales, bibliotecas y librerías, recorriendo las ciudades a pie y el país en automóvil, me tropiezo con la más variopinta gama de personas. Confieso que jamás he tenido que soportar un maltrato o una actitud descompuesta. Por el contrario, muchos se me acercan con admiración y afecto y los que, seguramente, no comparten estos sentimientos, conservan una conducta respetuosa y amable. Esto me hace pensar en lo inútil que ha sido la persistente tarea de mis detractores de los medios para tratar de dañar mi imagen y mi nombre ante la conciencia independiente de mis compatriotas.
Esta situación generó en mi espíritu un clima de confianza y de seguridad para derrotar los temores que tuve al comienzo de esta otra nueva etapa de mi vida. Inicialmente, un día en el aeropuerto Eldorado, una señora me miro largamente, con insistencia nerviosa, y luego se me dirigió diciéndome: “De modo que usted es Santofimio”. Y yo le repliqué sonriente: “Cada rato me confunden con él”. Ella me insistió con vehemencia: “Qué lástima que usted no sea él, porque yo quería abrazarlo y decirle que es la persona que más admiro cuando lo oigo hablar”. Guardé silencio, pensando que ya era tarde para recuperar mi identidad momentáneamente perdida y agradecerle a la señora la generosidad de sus palabras.
En otra ocasión, en la inmensa plaza de Villa de Leyva, caminaba con un amigo cuando se dirigieron en tropel hacia nosotros unos parroquianos con sus ruanas, sus sombreros característicos y su infaltable botella de cerveza en la mano. Con el tono inconfundible de las gentes boyacenses, quien lideraba el grupo expreso: “¿Sumercé es el mismísimo doctor Santofimio?”. Yo, que pretendía seguir en mi discreta penumbra, no tuve más remedio que responderle: “Si, a sus ordenes”. Entonces él contesto, coreando con entusiasmo por sus acompañantes: “Es que queremos decirle que usted es el Presidente de Colombia que no nos han dejado elegir”.
Todas estas cosas son las que me han hecho reflexionar emocionado en la sencilla bondad de la gente colombiana, en el alma pura de los integrantes de ese estado llano, ajenos al odio que respiran ciertos sectores de la prensa y de la supuesta “clase dirigente”. Por todo esto, rodeado de libros, de amigos y de afectos, escribiendo, viajando, opinando, aconsejando, estimulado por el privilegio de tener el cerco de ternura de mi familia, mi esposa, mis hijos, mis parientes y de disfrutar de la actitud comprensiva de las gentes comunes, he logrado superar la injusta y permanente arremetida del poder de ciertos medios de comunicación, y así he podido realizar tranquilo la increíble hazaña de vivir sin garantías para defender el buen nombre, y sin caer jamás en los terribles abismos de la amargura.
Gracias a Rescoldo, gracias a Emerson, quien a pesar de nuestras denotadas posiciones y principios políticos, me permitió escribir lo que desde hace mucho tiempo quería expresar, incluso en medio de la frialdad que produce el equivoco encierro del que fui victima por cuenta de los últimos acontecimientos.
En el trance de hilvanar el rastro de estos últimos 30 años, en los cuales ha sido evidente la sistemática saña de algunos medios de comunicación para referirse a mi nombre, y a pesar de quererle hacer honor a la buena memoria que, comúnmente, se me atribuye, me ha resultado difícil construir, en precisas palabras, la que pueda ser una síntesis afortunada del impacto moral que este fenómeno ha producido en nuestro espíritu. El primer gran escollo, en medio de un mar de recortes, grabaciones, videos y recuerdos personales es el de establecer el exacto limite entre la realidad y la leyenda. Buceando en la oceánica extensión de estas evocaciones he llegado a la conclusión de que sólo en una frase del genio griego de Pindaro puedo hallar tranquilidad para precisar ahora mis opiniones sobre: “Un cuento recubierto de deslumbrantes mentiras contra la palabra de la verdad”. Porque esto ha sido, sin duda, la inicua leyenda contra mi, ese pesado alud de tergiversaciones, injusticias, parcialidades, afirmaciones sin sustento, verdades a medias y mentiras de a puño, enderezadas siempre a causarle daño y a lanzarle lodo a mi honra.
Por estos días, leyendo en El Libro de las Ilusiones de Paul Auster, “lo que importa no es la habilidad para evitar los problemas, sino la manera en que se enfrenta uno a ellos cuando se presentan”, pienso que así fue mi actitud serena frente a los conflictos y las adversidades. Los errores y las equivocaciones que cometí a lo largo de mi vida pública los asumí siempre, dándole la cara a la sociedad, al Congreso o a la justicia, con entereza moral y coraje suficientes para esclarecer o aceptar la dimensión de mis actos. Sobre lo que de estos se dijo en los medios de comunicación, con respecto a la verdad, sin exageración ni sesgo, mal podría tener yo reparo alguno. Porque, la verdad, así sea contraria a nuestros deseos, es definitiva, escueta e inapelable. Mi reproche fundamental ha sido entonces a la manipulación, a la insidia y al repetido matiz injurioso, pero sobre todo a la sistemática negativa de esos medios a publicar las rectificaciones, las aclaraciones y las réplicas. La exclusión de los argumentos de la victima ha sido la más monstruosa actitud totalitaria contra la libertad de expresión y los derechos humanos esenciales. Ha sido, sin duda, dentro del clima de violencia generalizada que el país ha padecido todos estos años, una genuina expresión del secuestro moral, tan abominable como el secuestro físico que todos, sin excepción, combatimos en Colombia. A los libros que he escrito sobre literatura, política e historia, bien podría agregar un grueso volumen titulado “Las rectificaciones que jamás me publicaron los medios de comunicación”.
Benedetto Croce, afirmó alguna vez que: “toda historia es ficción y toda ficción, es historia”. En la esclarecedora fuerza de esta sentencia está la clave de la dificultad para vivir sin las garantías necesarias para defender el buen nombre, para soportar la poderosa capacidad de daño de quienes ostentan la concentración de la riqueza, asociada a la propiedad plural de medios de televisión, radio y prensa escrita. Se necesita estar asistido por una superior tranquilidad espiritual y una vocación intelectual dominante para poder coexistir con este complejo desafío.
Mientras tuve mi tribuna en el Congreso de la República, sentí que desde allí fue posible y eficaz la defensa de mi nombre, hasta el punto de no haber sufrido un solo revés electoral cuantas veces presenté mi candidatura a las corporaciones públicas, acosado por el cerco hostil de los medios a los que me he venido refiriendo.
Ahora, retirado del parlamento y de la política electoral, me muevo como ciudadano corriente en todos los escenarios del diario discurrir. En los centros comerciales, en las colas de bancos, aeropuertos, cines y mercados, en restaurantes, museos, clubes sociales, bibliotecas y librerías, recorriendo las ciudades a pie y el país en automóvil, me tropiezo con la más variopinta gama de personas. Confieso que jamás he tenido que soportar un maltrato o una actitud descompuesta. Por el contrario, muchos se me acercan con admiración y afecto y los que, seguramente, no comparten estos sentimientos, conservan una conducta respetuosa y amable. Esto me hace pensar en lo inútil que ha sido la persistente tarea de mis detractores de los medios para tratar de dañar mi imagen y mi nombre ante la conciencia independiente de mis compatriotas.
Esta situación generó en mi espíritu un clima de confianza y de seguridad para derrotar los temores que tuve al comienzo de esta otra nueva etapa de mi vida. Inicialmente, un día en el aeropuerto Eldorado, una señora me miro largamente, con insistencia nerviosa, y luego se me dirigió diciéndome: “De modo que usted es Santofimio”. Y yo le repliqué sonriente: “Cada rato me confunden con él”. Ella me insistió con vehemencia: “Qué lástima que usted no sea él, porque yo quería abrazarlo y decirle que es la persona que más admiro cuando lo oigo hablar”. Guardé silencio, pensando que ya era tarde para recuperar mi identidad momentáneamente perdida y agradecerle a la señora la generosidad de sus palabras.
En otra ocasión, en la inmensa plaza de Villa de Leyva, caminaba con un amigo cuando se dirigieron en tropel hacia nosotros unos parroquianos con sus ruanas, sus sombreros característicos y su infaltable botella de cerveza en la mano. Con el tono inconfundible de las gentes boyacenses, quien lideraba el grupo expreso: “¿Sumercé es el mismísimo doctor Santofimio?”. Yo, que pretendía seguir en mi discreta penumbra, no tuve más remedio que responderle: “Si, a sus ordenes”. Entonces él contesto, coreando con entusiasmo por sus acompañantes: “Es que queremos decirle que usted es el Presidente de Colombia que no nos han dejado elegir”.
Todas estas cosas son las que me han hecho reflexionar emocionado en la sencilla bondad de la gente colombiana, en el alma pura de los integrantes de ese estado llano, ajenos al odio que respiran ciertos sectores de la prensa y de la supuesta “clase dirigente”. Por todo esto, rodeado de libros, de amigos y de afectos, escribiendo, viajando, opinando, aconsejando, estimulado por el privilegio de tener el cerco de ternura de mi familia, mi esposa, mis hijos, mis parientes y de disfrutar de la actitud comprensiva de las gentes comunes, he logrado superar la injusta y permanente arremetida del poder de ciertos medios de comunicación, y así he podido realizar tranquilo la increíble hazaña de vivir sin garantías para defender el buen nombre, y sin caer jamás en los terribles abismos de la amargura.
Gracias a Rescoldo, gracias a Emerson, quien a pesar de nuestras denotadas posiciones y principios políticos, me permitió escribir lo que desde hace mucho tiempo quería expresar, incluso en medio de la frialdad que produce el equivoco encierro del que fui victima por cuenta de los últimos acontecimientos.