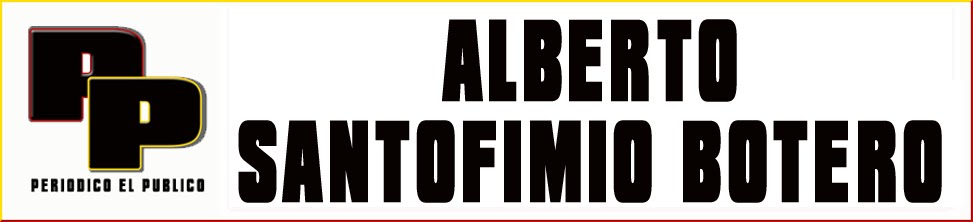ALBERTO SANTOFIMIO EVOCA A HUGO RUIZ
Fue en un día lluvioso y triste de mayo, en el año
66,cuando vi llegar, con su rostro pálido y fantasmal, su barba
incipiente, su dicción entrecortada, tímida y nerviosa, arrastrando
las erres, como el Julio Cortázar que luego conocí en Paris, a un joven
que me pedía, con un cigarrillo entre sus labios, que, como director
de el diario El Cronista, le diera cabida, en nuestra página literaria
que dirigía el poeta Emilio Rico, a un breve ensayo suyo sobre la
obra de Marcel Proust. Entablamos un diálogo que se prolongó por varios
minutos, pese a los afanes que trae el trajín angustioso de dirigir
una publicación diaria. De entrada, comprendí que se trataba de un evidente
talento literario, de un hondo espíritu crítico, de un lector dedicado y
culto. Un personaje que, por su modestia y su talante bohemio, estaba
refundido en la provincia. Desperdiciado, en un ambiente que no era propicio a
sus inclinaciones intelectuales, a su ambiciosa y bien sólida pretensión literaria
y a su meta codiciada de escribir una novela, precisamente en la época en que
empezaba a despuntar el llamado boom latinoamericano con sus figuras
estelares Juan Rulfo, Octavio Paz, Carpentier, Fuentes, Cortázar, Vargas Llosa,
García Márquez, entre otros. Era Hugo Ruiz, ya conocedor de la obra de todos
ellos, lector, además de Faulkner, de Borges, de Bioy Casares. Simpatizante de
la poesía de César Vallejo, Miguel Hernández, Barba Jacob, Verlaine,
Baudelaire, Poe. No simulaba sus conocimientos y arbitrarias predilecciones y
discurría con soltura y densidad, amparado, además, por una terca,
minuciosa e independiente visión de las obras de todos estos autores,
leídos en sus soledades, al amparo comprensivo y protector de su madre, en la casona
solariega de la quinta con doce, en la Ibagué de sus pasiones
desbordadas, sus sueños, sus amores y sus discusiones interminables
y obstinadas, con amigos u ocasionales adversarios de café, de bar, o de
esquina.. Ese día lejano en las antañosas instalaciones del mejor diario
escrito que ha tenido el Tolima, en los últimos 60 años, nació una
amistad franca, leal, controversial, amena, y firme, que solo interrumpió,
vandálica la muerte. Nuestras tertulias memorables en la casa abierta de Carlos
Orlando Pardo, sin duda su más entrañable y cercano amigo, nos permitieron
gozar, por muchos años gratos, el espectáculo de su talento, su memoria, la
terquedad con la cual ,emitía sentencioso sus juicios críticos, sobre libros y
autores, con una admirable solvencia,y una profundidad imbatible. Solo una vez
lo derroté en una apuesta cuando al evocar yo un soneto de Eduardo Castillo, él
se empeñó, caprichosamente, en negar esa autoría, hasta el punto de
cometer el desatino de llamar a las 2 de la madrugada a nuestro común
y admirado amigo amigo, ser humano excepcional, el enorme escritor
cartagenero Germán Espinosa, para que diera su veredicto final sobre la
memoriosa disputa poética. Espinosa creyó, por la impertinencia de la llamada
de Hugo Ruiz, a despertarlo a esa hora insólita, que se trataba de una
noticia trágica. Y lo fue, finalmente, para nuestro amigo que duró, varias
semanas ,para reponerse de esa "derrota" literaria. Es un hermoso
recuerdo que Pardo y yo no olvidamos, pues estamos, venturosamente vivos,
para contar la anécdota. Con la publicación y el éxito de la novela de
Hugo, se cumple la sabia sentencia, de que solo vivimos, más allá de la muerte,
cuando somos capaces de escribir y de tener lectores, lejos de
nuestra propia vida.
Nos fuimos disolviendo en el tiempo con la creencia
cierta de que la novela de Hugo Ruiz era un fantasma que rondaba la vieja
casona de la doce con quinta, que asomaba de vez en cuando, siempre esquivo,
sin dejarse aprehender ni siquiera de su autor. Estoy sorprendido, pues luego de
tantos años, se produjo la transfiguración del mito y hoy los tolimenses
podemos con entusiasmo celebrar por fin la aparición (en las tres primeras
acepciones de la palabra: acción y efecto de aparecer; visión de un ser
sobrenatural o fantástico y fantasma) de Los días en blanco. Balada muerta de
los soldados de antaño. El taciturno y siempre nostálgico Hugo se salió con la
suya, de manera póstuma, como tal vez lo sabía internamente. Novecientas
cincuenta y ocho páginas que lo atormentaron para siempre y por siempre, ven la
luz en los ojos cegados de un hombre que creyó en lo que hacia. Un abrazo de
regocijo por el paisano que también lo logró.